Cacao: ¿origen biológico versus origen cultural?
Notable ensayo sobre el origen, la historia y la vida misma del cacao, que además demuele las ideas colonialistas acerca del conocimiento y la capacidad de investigación. Texto de Liliana Rocío y fotos de Mashpi Chocolate, publicado por el sitio Comestible.
La historia del cacao está fuertemente ligada Mesoamérica y para muchas personas esta es una verdad absoluta. Descubrimientos recientes en la cuenca amazónica sumados a indicios científicos procedentes de diversas especialidades cuestionan esa verdad, así como la manera en que se ha construido la historia del continente americano.
Cuando pensamos en el cacao (Theobroma cacao), lo más habitual es asociarlo de inmediato con Mesoamérica, especialmente con México. De hecho, los vocablos cacao y chocolate que usamos en español y se exportaron a diferentes idiomas vienen, precisamente, de lenguas originarias de comunidades mesoamericanas. En ese territorio abundan vestigios arqueológicos, códices y relatos —tanto prehispánicos como coloniales— que dan cuenta del uso ritual, culinario y económico de este fruto. Tal asociación ha sido tan fuerte que durante siglos se ha considerado incuestionable que el cacao es una planta de origen mesoamericano, que se expandió primero por Suramérica y en el siglo XVI comenzó a ser apreciada en Europa y el resto del mundo. Pero la historia está cambiando.
Desde comienzos del siglo XXI, investigaciones realizadas en el sur del continente americano han comenzado a cuestionar dicha narrativa. Estudios genéticos, arqueobotánicos y etnohistóricos apuntan a que el origen biológico del Theobroma cacao se encuentra en la cuenca amazónica —específicamente en territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia—, donde —atención a este dato clave— también se ha encontrado evidencia de un uso social y cultural del cacao anterior al que se registra en Mesoamérica.
Estas nuevas evidencias botánicas, genéticas, arqueológicas invitan a una revisión crítica de lo que ha sido contado como «verdad histórica» hasta el momento, y ponen en entredicho esos discursos nacionalistas, culturales y académicos que han privilegiado ciertas narrativas sobre otras. También problematiza la idea de un cacao amazónico en términos biológicos, pero exclusivamente mesoamericano en lo cultural, ya que bajo esa lógica terminan por invisibilizarse y menospreciarse los aportes de las culturas suramericanas —particularmente las de la cuenca amazónica—, que jugaron y siguen jugando un papel fundamental en la historia de esta planta.
Entre códices y relatos: el cacao en Mesoamérica
La historia del cacao en Mesoamérica es vasta y compleja, y atraviesa tanto fuentes arqueológicas como testimonios coloniales. Desde la llegada de los primeros conquistadores europeos al continente americano, se documentaron múltiples referencias al uso del cacao: hay fuentes primarias y evidencia material como los códices, además de los relatos descriptivos escritos por los primeros cronistas. A estas fuentes tempranas se suman, en la actualidad, diversos estudios arqueológicos que evidencian la profunda integración del cacao en la vida cotidiana y ceremonial de las diversas culturas prehispánicas que habitaban el territorio que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Estos trabajos revelan que el cacao fue mucho más que un alimento: funcionó como bebida ritual, moneda, medicina y símbolo de estatus social.
Es importante señalar que las comunidades prehispánicas fueron, en sí mismas, una fuente de conocimiento directo para los colonizadores, quienes observaron sus costumbres alimenticias, medicinales y económicas. Sin embargo, esto nos pone una alerta importante, pues la información que ha llegado hasta nuestros días está mediada por la interpretación europea, lo que conlleva posibles distorsiones o pérdidas de significado en las traducciones y descripciones. A pesar de dichas limitaciones, estas fuentes siguen siendo fundamentales para entender la complejidad del mundo prehispánico mesoamericano.
Según la antropóloga e historiadora mexicana Laura Caso Barrera, durante el periodo Clásico mesoamericano (ca. 300–900 de la era común, en adelante e.c.), caracterizado por el surgimiento de ciudades-estado y estructuras sociales jerarquizadas, el cacao era consumido principalmente por las élites gobernantes. Su uso estaba reservado para ceremonias importantes como ritos de paso, entronizaciones, bodas, funerales y rituales sagrados. Ya para el periodo Posclásico (900–1519 e.c.), se intensificó el uso del cacao como moneda de cambio.
 Por su abundancia, el cacao mantuvo a gran parte de las comunidades chontales ocupadas en las labores de cultivo de los plantíos. Y del cultivo, cosecha y consumo del cacao en la época prehispánica dejaron testimonios cronistas como Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún y Torquemada. Todos, desde diferentes enfoques, hicieron notar la importancia estratégica del cultivo de este grano en los ámbitos político y económico de Tabasco.
Por su abundancia, el cacao mantuvo a gran parte de las comunidades chontales ocupadas en las labores de cultivo de los plantíos. Y del cultivo, cosecha y consumo del cacao en la época prehispánica dejaron testimonios cronistas como Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún y Torquemada. Todos, desde diferentes enfoques, hicieron notar la importancia estratégica del cultivo de este grano en los ámbitos político y económico de Tabasco.
Una fuente esencial para la comprensión de la vida prehispánica son los llamados códices, varios fueron recopilados o conservados por los colonizadores. La interpretación de los glifos en estos documentos ha sido clave para desentrañar la historia del cacao en ese territorio.
En 1974, el lingüista Floyd Lounsbury, siguiendo los avances fonéticos propuestos por Yuri Knórosov en los años 1950, logró identificar por primera vez el glifo correspondiente al cacao en los códices mayas de Madrid y Dresde. Posteriormente, esta identificación fue corroborada en vasos polícromos localizados en contextos funerarios del periodo Clásico, que fueron confirmados como recipientes destinados al consumo ritual
Los usos medicinales del cacao también quedaron registrados en otros documentos. En el Códice Badiano, por ejemplo, se menciona su aplicación para tratar llagas y heridas. En algunas comunidades mayas, incluso se documenta el uso del cacao en enemas, evidenciado por figuras cerámicas antropomorfas. Otros códices, como el de Tudela del siglo XVI, muestran imágenes de mujeres mexicanas formando la espuma del cacao, mientras que en el Códice Florentino, en su libro décimo, aparece la representación de una persona vertiendo la bebida en un recipiente a nivel del suelo.
El cacao tuvo varios usos en la región mesoamericana, pero sin duda uno de los más importantes fue como la bebida fría y estimulante descrita por el cronista español fray Bernardino de Sahagún así:
[…] muélenlo primero de este modo: que la primera vez muele o machuca las almendras; la segunda vez un poco más molidas; y la tercera vez y muy postrera muy molidas, mézclense con granos de maíz muy cocidos y lavados, y así cocidos y mezclados les echaban agua en un vaso; y si les echan poca, hacen lindo cacao; y si mucha, no hace espuma, ya que para hacerlo bien se hace y guarda lo siguiente: conviene a saber, que se cuela, después…se levanta para que chorree y con esto se levanta la espuma, y se echa aparte, y a la veces espésese demasiado y mézclese con agua después de molido, y el que lo sabe hacer bien hecho y lindo, y tal, que sólo los señores le beben, blanco, espumoso,
En el libro The True History of Chocolate los esposos Sophie y Michael Coe abordan el cultivo temprano del cacao en Mesoamérica —con principal interés en el periodo precolombino— y detallan su uso por civilizaciones como la olmeca y la maya que tienen fechas asociadas entre 1800 a.e.c. y 1000 a.e.c.; y, 600 a.e.c. y 250 e.c., respectivamente.
La abundancia de datos sobre el cacao en Mesoamérica sigue inspirando a quienes investigan el tema tanto desde la perspectiva biológica como antropológica y sociocultural. Estas disciplinas han enriquecido su aproximación a la historia de la planta gracias al mejoramiento de la arqueología y al cruce —diálogo— interdisciplinario, pues esto ha permitido seguir encontrando detalles esenciales para abordar la historia de un ingrediente importante no solo para esta región sino para el mundo entero.
Suramérica en el radar
Ahora bien, a las investigaciones mencionadas, desde finales del siglo XX comenzaron a sumarse los resultados presentados por diversos estudios realizados en la Amazonía, particularmente en el Amazonas ecuatoriano. Trabajos publicados en 2022 como los de arqueólogo Francisco Valdez, la paleobotánica Sonia Zarrillo y la genetista Claire Lanaud, han demostrado que el uso y domesticación del cacao en la Alta Amazonía precede a su presencia en Mesoamérica lo que ha llevado a replantear su origen geográfico y cultural.
Estas investigaciones también han dejado en evidencia la desigualdad en el desarrollo de disciplinas como la arqueología, la genética o la paleobotánica en distintas regiones del mundo y cómo dicha desigualdad afecta de manera directa a la historiografía. También queda expuesta la persistencia de narrativas coloniales en la forma en que se ha construido y se concibe la historia de América.
Hallazgos en Ecuador: Mayo Chinchipe-Marañón
Desde el año 2000, un proyecto de inventario del Patrimonio Cultural (material) en Ecuador llevó a la detección y reconocimiento de un importante sitio arqueológico en la comunidad Mayo Chinchipe-Marañón, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, en el Amazonas ecuatoriano. La ciudadela Santa Ana-La Florida —una pequeña aldea con unas veinte estructuras circulares— fue identificada como un centro ceremonial precolombino. Francisco Valdez, del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), lideró los estudios iniciales del yacimiento, y señaló que el sitio se destaca por su organización doméstica y ritual.
Para el año 2012 la paleobotánica Sonia Zarrillo de la Universidad de Calgary en Canadá se incorporó al equipo ya que estaba interesada en rastrear el almidón de maíz en los vestigios arqueológicos. Ella tuvo acceso a algunas cerámicas que fueron trasladadas a Quito, la capital de Ecuador. Zarrillo había notado que estas cerámicas eran bastante porosas, lo que las hacía ideales para absorber alimentos y conservar rastros (moléculas) de los mismos y —quizás lo más importante— posibilitaba la recuperación de restos químicos.
Así, se obtuvieron resultados positivos de cuencos, vasijas y morteros donde pudieron detectar la presencia de teobromina, un químico presente en las semillas de Theobroma cacao. En total fueron noventa y ocho muestras tanto secas como líquidas de cerámicas y piedras y se analizaron mediante el método: ultrarendimiento cromolitografía líquida espectrometría de masas en tándem (UPLC-MS/MS).
Los análisis identificaron la presencia de: «ají (Capsicum spp.), fréjol (familia de Fabáceas), yuca (Manihot esculenta), camote (Dioscorea spp.), batata (Ipomea spp.), papa china (Maranta spp.), maíz (Zea mays), cacao de monte (Herrania spp.) y cacao (Theobroma spp.)». según describe Zarrillo (2012, páginas 190 y 207-213). La presencia de estas dos últimas es clave para la historia del cacao: la Herrania spp., que es un cacao silvestre y el Theobroma spp. es la planta de cacao ya domesticada. El hallazgo resultó inesperado, sin embargo a partir de este se reforzó la hipótesis de que tanto el origen botánico como el primer uso social del cacao se dieron en la cuenca amazónica.
Los análisis —que como menciona Zarrillo fueron realizados con tecnologías avanzadas (UPLC-MS/MS)— revelaron una antigüedad de entre 3500 y 2450 a.e.c., lo que sitúa a los hallazgos arqueobotánicos del sitio Santa Ana-La Florida por lo menos mil años anteriores a los registros mesoamericanos más antiguos. Esto es particularmente importante porque se está hablando del uso social del cacao. Dicha cronología fue validada mediante dataciones de carbono 14 y se respalda con datos del presente: la alta diversidad genética del cacao en la región amazónica, considerada por personas especialistas como un fuerte indicio tanto de origen biológico como de domesticación. De acuerdo a los datos obtenidos por Zarrillo:
 Se encontraron veintidós especies del género Theobroma y diecisiete especies de su pariente silvestre el género Herrania. La mayoría de ellos son nativos de la región de los tributarios del alto Amazonas, donde Theobroma cacao muestra su mayor diversidad genética».
Se encontraron veintidós especies del género Theobroma y diecisiete especies de su pariente silvestre el género Herrania. La mayoría de ellos son nativos de la región de los tributarios del alto Amazonas, donde Theobroma cacao muestra su mayor diversidad genética».
Hay una segunda evidencia —conectada con lo anterior— que soporta la hipótesis del origen del cacao en Suramérica: como lo señala Zarrillo en la cita, la diversidad genética es un dato importante a la hora de determinar el origen de las especies. Tal es el caso de las plantas de la familia Malvaceae a la que pertenece el cacao, que abunda en la cuenca amazónica. Para las personas especialistas en botánica y arqueobotánica, ante mayor variedad de una misma familia en una zona específica, mayores son las posibilidades biológicas de que una especie tenga su origen en ese lugar. Gracias a estos datos botánicos es posible afirmar que el Theobroma cacao se originó en esta región y, posteriormente, fue domesticado por las comunidades que allí habitaban.
El hallazgo atrajo la atención de destacados investigadores como los arqueólogos Terry Powis y Patrick Severts (EE.UU.), los especialistas en química de residuos Nilesh Gaikwad y Louis Grivetti (EE.UU.), y la genetista Claire Lanaud (Francia), quienes aportaron nuevas metodologías para confirmar los resultados.
Lo encontrado en Santa Ana-La Florida es la evidencia más antigua conocida hasta el momento del uso social del cacao, y paradójicamente, es una de las investigaciones más recientes y menos conocidas. Esto abre interrogantes sobre los factores políticos, sociales y económicos que retardaron su reconocimiento y que han afectado la divulgación científica y social del mismo. Es también una invitación a reflexionar sobre por qué, a pesar de estos hallazgos, dentro de las comunidades científicas y académicas se sigue considerando a México como el lugar de origen del cacao, obviando la riqueza arqueológica, cultural y botánica de la Amazonía.
Este caso muestra cómo el trabajo interdisciplinario e internacional puede reescribir la historia de productos tan emblemáticos como el cacao, al mismo tiempo que visibiliza culturas ancestrales como la Mayo Chinchipe-Marañón, protagonistas de una compleja red de desarrollo agrícola y ritual en los albores de la civilización americana.
El cacao en Suramérica: una larga historia cultural
Volviendo al registro del cacao en Suramérica son diversas las fuentes que confirman que a la llegada de los europeos, en esa parte del continente americano ya había un extendido uso del cacao, es decir, que para entonces ya era importante social y culturalmente. Valdez sí encuentra relatos de misioneros que hablan del cacao y los anexa a sus investigaciones:
No obstante, lo que se debe resaltar es que desde épocas prehispánicas el cacao ha estado inmerso en los saberes, usos y tradiciones de la identidad de los pueblos campesinos que hoy conforman el Ecuador, la región norte de Perú, Colombia y el Brasil. Los relatos de varios misioneros y viajeros europeos que lo reportan como un producto de importancia desde fines del siglo XVI (Taylor, 1994, p. 25). Se reporta inclusive que en el siglo XVIII una buena cantidad de este fruto salía de las misiones de la región de Maynas hacia la costa atlántica, por vía del comercio que los nativos mantenían con los portugueses En el siglo XVIII, Pedro Vicente Maldonado, gobernador de la provincia de las Esmeraldas, hizo conocer al sabio académico francés Charles Marie de La Condamine el cacao de alta calidad que era cultivado por los nativos de su provincia costanera. Años más tarde, cuando La Condamine viajó a Francia por el Amazonas (desde Loja, por el Chinchipe, hacia el Marañón y a la desembocadura por Pará (actual Brasil) él vio como los nativos intercambiaban «cacao que recogían sin cultivar a orillas del río (de las Amazonas)» El sabio francés anotaba que «el cacao es la moneda corriente en todo el país, que ha hecho la riqueza de los habitantes».
Si bien en Ecuador también se adelantaron trabajos arqueológicos y contó con una participación —tardía— de académicos franceses para desarrollar proyectos de esta índole, es un territorio que no tiene códices, ni literatura colonial en abundancia, a diferencia de Mesoamérica. ¿Es esta la causa principal del vacío de información sobre los usos culturales y prácticas sociales del cacao en la Amazonía y en general en Suramérica? ¿Esto es razón suficiente para justificar que se le haya atribuido a Mesoamérica el origen del cacao llegando a catalogarlo como «el regalo de México para el mundo» como versa en algunos trabajos académicos?
Incluso en caso de que los mencionados vestigios arqueológicos o arqueobotánicos no existieran o se desestimaran, un hecho no puede ser negado de manera tajante, menos cuando se cuenta con indicios claros desde otras disciplinas. Sin embargo, este que se ha considerado un vacío de evidencia material es lo que desde buena parte de la academia, las instituciones y la cultura popular de México se han tomado como verdad para desestimar el origen amazónico del cacao.
La antropóloga PhD Pilar Egüez Guevara dice que en cualquier cultura la noción de «origen» puede resultar problemática y falaz. Entonces, no se trata de competir por el origen del cacao, de hecho lo que se espera es que hallazgos como estos catapulten las reflexiones y cuestionamientos que tenemos sobre la historia de América. Que impulsen la revisión y reflexión haciendo especial hincapié en el colonialismo científico que es una realidad vigente tanto en las sociedades latinoamericanas como en las del propio Norte Global, donde las relaciones de poder siguen moldeando la producción y legitimación del saber.
Disciplinas con historia
Para entender este desfase en el desarrollo de las ciencias entre el Norte y el Sur Global traigo a colación el proyecto Archaeoglobe. Este trabajo tenía como objetivo mapear ciento veinte regiones habitadas —en diversas partes del mundo— durante un periodo de diez mil años. Esto con el fin de conocer y caracterizar las prácticas de domesticación de plantas y animales y las economías agrícolas del mundo, establecer comparativos, metodologías, paralelismos. Archaeoglobe tuvo que afrontar la disparidad en los métodos de investigación —que son directamente proporcionales al desarrollo de políticas de investigación de cada país—.
Los encuestados de Archaeoglobe pueden no constituir una muestra representativa de los arqueólogos globales, pero es evidente que varias regiones han experimentado una investigación arqueológica más intensiva. Los focos regionales de estudio intensivo se concentran principalmente en Europa, el suroeste de Asia y partes de América, un patrón que también se observa en los sitios de campo ecológicos (39) y los sitios declarados Patrimonio Mundial de la Unesco2.
Otro aspecto a tener en cuenta es la actividad arqueológica registrada en México en comparación con Ecuador. La historia de la arqueología mexicana comienza en el siglo XVI cuando los españoles y europeos llegan a Mesoamérica y se encuentran diversas civilizaciones desarrolladas y con arquitectura monumental. Desde el primer momento empezaron a registrar lo que veían a través de textos escritos por cronistas militares y civiles, así como misioneros o frailes.
En la publicación Breve historia de la arqueología en México escrito por Rodolfo Stavenhagen, señala a Antonio de Ulloa militar y naturalista español, como el creador del Real Gabinete de Historia Natural, que tenía como objetivo registrar y estudiar antigüedades, fósiles minerales, animales y monumentos arqueológicos en territorio americano. Allí se incluyeron los hallazgos de ruinas de procedencia indígena: por ejemplo, en 1700 hallaron las ruinas de El Tajín, en Veracruz; posteriormente en 1790 se encontró la escultura de la diosa Coatlicue en la Plaza Mayor de la Ciudad de México; ese mismo año fue hallada la Piedra del Sol y poco después la Piedra de Tízoc. Todas ellas han quedado registradas en la historia arqueológica de México, lo que, desde un principio, llamó la atención de entidades extranjeras especializadas en estos temas.
En 1910 fue creada la International School of American Archaeology and Ethnology in Mexico de la Universidad de Columbia (EEUU). En esta propuesta también participarían el Gobierno de México y otras universidades estadounidenses: la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Harvard y la Sociedad Hispana Estadounidense. Estos datos dan una idea de qué tan desarrollada estaba la arqueología en México a comienzos del siglo XX y el interés que otros países tenían en que allí hubiese una sede para poder expandir y desarrollar sus investigaciones.
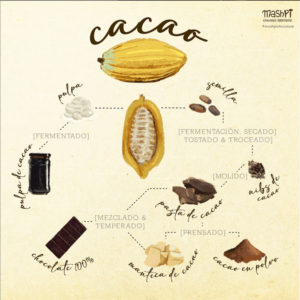 Por su parte, la arqueología de Ecuador se desarrolló más fuertemente en el siglo XIX y se le atribuye ese oficio al historiador y arqueólogo Federico González Suárez, quien estudió sitios arqueológicos en todo el país. González Suárez publicó dos libros: Los aborígenes del Carchi e Imbabura (1902 ) y Advertencias para buscar, coleccionar y clasificar objetos arqueológicos pertenecientes a los indígenas, antiguos pobladores del territorio ecuatoriano (1903).
Por su parte, la arqueología de Ecuador se desarrolló más fuertemente en el siglo XIX y se le atribuye ese oficio al historiador y arqueólogo Federico González Suárez, quien estudió sitios arqueológicos en todo el país. González Suárez publicó dos libros: Los aborígenes del Carchi e Imbabura (1902 ) y Advertencias para buscar, coleccionar y clasificar objetos arqueológicos pertenecientes a los indígenas, antiguos pobladores del territorio ecuatoriano (1903).
Varias décadas más tarde, el historiador, arqueólogo (y luego político) Jacinto Jijón y Caamaño realizó excavaciones arqueológicas en los Andes y en la Costa del Pacifico ecuatoriano, y también estudió a los grupos indígenas de Panzaleo, Tuncahuán y Puruhá. En 1952 publicó Antropología Prehispánica del Ecuador.
Con la segunda misión geodésica, el antropólogo francés Paul Rivet midió el radio de la Tierra desde Ecuador. Su viaje lo animó a estudiar también a las comunidades indígenas. Realizó trabajos arqueológicos en los Andes, donde hizo excavaciones pequeñas y en 1912 publicó, junto a René Verneau, el libro Ethnographie Ancienne de l’Equateur . A pesar de esta nutrida historia, solo hasta 1970 vendría la profesionalización de la arqueología en ese país.
Colonialismo científico y legitimación del conocimiento
Estos ejemplos sirven para dar cuenta de que el desarrollo de los estudios arqueológicos en el mundo no ha sido paralelo, simultáneo ni homogéneo. Esto sin contar con las cercanías geográficas que facilitan viajes e intercambios, ni con los intereses de los estados en profundizar, financiar y estimular tales exploraciones en su territorio. Quizás esto pueda explicar en parte por qué un hallazgo como el de Santa Ana-La Florida no ocurrió en el siglo XX sino en el XXI.
Un descubrimiento de esta envergadura es una oportunidad para poner en evidencia el colonialismo científico y reflexionar cómo se ha instalado en la educación, el pensamiento popular y la academia latinoamericana. Porque es muy lamentable que los hitos históricos que consideramos relevantes lo son únicamente cuando son validados o explicados por la comunidad científica del Norte Global.
La historia del cacao se ha construido como una verdad irrefutable, a pesar de la evidencia científica que la cuestiona y la pone en entredicho. Esto desafía tanto a los nacionalismos con los que se ha querido sostener el origen mesoamericano del cacao, como a la configuración del mundo académico en general.
En otras palabras, que los hallazgos divulgados por Zarrillo y Valdez —y todo el equipo científico que ha acompañado esta investigación— se sigan poniendo en duda y dicha información continúe omitiéndose a la hora de abordar la historia del cacao, habla mucho de cómo se ha consolidado el sistema de validación de conocimiento en el mundo occidental. Porque las versiones matizadas o incompletas no le dan a las sociedades amazónicas el lugar que merecen —¿prejuicios racistas y coloniales?—, tampoco a la producción científica del Sur Global.
¿Origen botánico vs. origen cultural?
La actual literatura científica —en especial la que producen personas de México— no se pone de acuerdo en la aceptación de la cuenca amazónica como lugar de domesticación. Algunos textos sugieren que sí fue el origen biológico, pero que quienes domesticaron el cacao y además lo convirtieron en chocolate fueron civilizaciones mesoamericanas: olmecas, mexicas o mayas. Es decir, cuando se acepta que el lugar de origen del Theobroma cacao no es Mesoamérica, entra un nuevo argumento igualmente problemático: que el uso cultural —que fue el que llevó al cacao al lugar de importancia que tiene hoy en día— se dio en territorio mexicano.
Existe un gran debate sobre la domesticación del árbol del cacao aunque está ampliamente aceptado que el género Theobroma fue el que evolucionó en la Cuenca Alta del Amazonas de Sudamérica, donde se encuentra la mayor diversidad de especies. En América del Sur, en una gran diversidad de etnias precolombinas, no existen indicios arqueológicos del uso de semillas de cacao para elaborar chocolate. En estos pueblos la bebida ritual por excelencia era la chicha. Es probable que en Sudamérica utilizaran la manteca de cacao de las semillas, e incluso aprovecharan el mucílago como fruto, mientras que en Mesoamérica las semillas sufrieron una transformación química lograda a partir de un proceso de fermentación, secado y tostado para convertirlas en chocolate.
En contraste con esta afirmación, la evidencia de la reciente investigación de Zarrillo y Valdez sí muestra tanto la domesticación de la planta, como un uso cultural del cacao y su consumo como alimento en la cuenca amazónica. Si bien los hallazgos arqueológicos encontrados hasta el momento no mencionan evidencia de una transformación del cacao en chocolate, sí cabe destacar que esas mismas fuentes indican que el Theobroma cacao también se cultivaba y transformaba en la costa del Pacífico de Ecuador antes de la llegada de los españoles. Ahora bien, la narrativa de algunas personas —tanto divulgadoras como científicas— de fragmentar un origen biológico de un origen cultural, sirve como una medida desarrollista en la que se posiciona el origen cultural como superior sobre el origen biológico. El hecho de que ni siquiera se consideren las contribuciones culturales de los pueblos amazónicos en el escenario cacaotero mundial es ya una prueba de colonialismo y racismo, de que la historia —y aportes— de ciertas sociedades pesan más que los de otras.
Pese a estos hallazgos recientes queda en deuda una exhaustiva investigación de estas comunidades precolombinas. Porque tal y como menciona Francisco Valdez y parafraseándolo en una entrevista, la cereza del pastel es haber encontrado el primer uso del Theobroma cacao en la Amazonía, pero hace falta investigar la vida de la comunidad Mayo Chinchipe-Marañón y con ella aspectos históricos que aporten al conocimiento de las diversas comunidades que habitaron y habitan la cuenca amazónica y que puede darnos nuevas pistas para entender la vida humana en el planeta.
Subordinar la ciencia producida en el Amazonas, en Suramérica o en cualquier otra zona es racismo científico. Lo es también dudar de la veracidad en los hallazgos del primer uso social del cacao en la Amazonía pues implica establecer jerarquías en las que hay «una ciencia más científica que otra» y la «buena» es la que se produce o respalda el Norte Global.
 El colonialismo también ha fragmentado y jerarquizado nuestras epistemes
El colonialismo también ha fragmentado y jerarquizado nuestras epistemes
Hay un largo recorrido de investigadores en Suramérica que buscan entender cómo se concibe la ciencia en el Sur y trabajan para producirla de tal manera que se independice y que contradiga, si es necesario, los parámetros establecidos. Una ciencia que establezca nuevos estándares para la producción y divulgación de conocimiento en la que se reconozca, incluya y valide la ciencia indígena, por ejemplo. Porque como se menciona en el documental Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América producido por el Icanh (Instituto Colombiano de Antropología e Historia): «no nos descubrieron, ya estábamos aquí».
Evidencia vs. relato
A pesar de la contundencia en las evidencias genómicas, arqueológicas y culturales del uso social del cacao en la cuenca amazónica y en diversos territorios suramericanos, el relato dominante sigue privilegiando la narrativa mesoamericana, porque el conocimiento también es un territorio en disputa y son las instituciones académicas del Norte Global las que legitiman esta producción. Ninguna investigación situada en el Sur Global le quitará el inmenso valor que representa el cacao para las personas de México ni el peso simbólico arraigado en la construcción de su relato nacional. Pero persistir en el discurso que separa el «origen biológico» suramericano del «origen cultural» mesoamericano es un ejemplo de colonialismo científico y del racismo con que se aborda un hallazgo de estas dimensiones. Esta visión no solo fragmenta artificialmente la historia del cacao, sino que también invisibiliza las prácticas y saberes ancestrales de los pueblos amazónicos y suramericanos, reproduciendo jerarquías en la validación del conocimiento.
La invitación a pensar distinto parte de reconocer que la distribución global del conocimiento responde a patrones históricos de poder y acceso desigual a recursos científicos, lo que significa que ni el conocimiento ni la historia son neutrales. Para hacerle contrapeso es necesario promover redes de colaboración horizontal, valorar los conocimientos locales y cuestionar los criterios de autoridad científica que han dejado fuera a muchas regiones y culturas, en particular aquellas que desde el Norte Global han sido consideradas «menos importantes o relevantes». Solo así será posible desafiar la hegemonía epistémica (de ciencias eurocentristas y de nacionalismos en torno al origen) para contar historias más completas, complejas y justas sobre nuestro pasado común que además permitan repensar las formas en que se construyen, legitiman y circulan los saberes.
 Bibliografía y lecturas recomendadas
Bibliografía y lecturas recomendadas
Arias, Jiapsy. (2013) «Un vertiginoso viaje etnohistórico dentro de los “imaginarios alimentarios” en el simbolismo del cacao en México». An. Antrop., 48-I (2014), 79-95
Archaeoglobe Project, (2019) «Archaeological Assessment reveals Earth’s Early Transformation Through Land Use». Science 365, 897–902.
Caso Barrera, Laura. (2016) Cacao. Producción, consumo y comercio. Del periodo prehispánico a la actualidad en América Latina. Editoriales: Iberoamericana -Vervuet.
Coe, Sophie & Coe, Michael. (2013). The true history of chocolate. London. Thames & Hudson.
Fuller, Dorian Q. (2010) «An Emerging Paradigm Shift in the Origins of Agriculture». Bulletin of the General Anthropology Division 17(2): 8-12.
Grazioso, Lisa & Valdez, Fred. (2010) «Río Azul, historia de un descubrimiento. Estudios Mesoamericanos. Nueva Época 9. julio-diciembre 2010.
Hastorf, Christine A. (2016) The Social Archaeology of Food: Thinking about Eating from Prehistory to the Present. Chapter 1. Foodways and Food Remains. Cambridge: Cambridge University Press.
Lanaud C, et al. (2024) «A Revisited History of Cacao Domestication in Pre-Columbian Times Revealed by Archaeogenomic Approaches». Sci Rep. 2024 Mar 7;14(1):2972. doi: 10.1038/s41598-024-53010-6. PMID: 38453955; PMCID: PMC10920634.
Powis, Terry G. (2011) «Cacao Use and the San Lorenzo Olmec». Proceedings of the National Academy of Xciences Vol. 108 | No. 21 May 24, 2011.
Salas Tornés, J., & Hernández Sánchez L. (2015) «Cacao, una aportación de México al mundo». Revista Ciencia. Academia Mexicana de las Ciencias. (páginas 32 a 39).
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021) «Cacao, riqueza del campo mexicano». Acceso en 2023: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cacao-riqueza-del-campo-mexicano
Valdez, Francisco. (2019) «Evidencias arqueológicas del uso social del cacao en la Alta Amazonía». Revista de Historia, Patrimonio, Arqueología y Antropología Americana Año 2019, No. 1, Julio (117-134).
Zarrillo, Sonia et al. (2018) «The use and domestication of Theobroma cacao during the mid-Holocene in the upper Amazon». Nature Ecology and Evolution. Vol 2 (1879 -1888).

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.